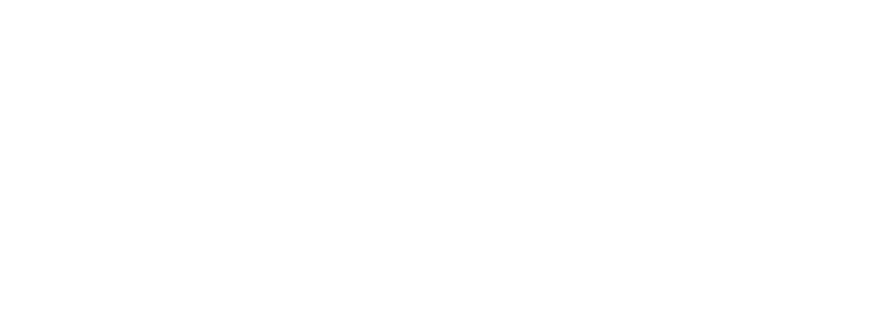LA MUJER PALIDA
La vi por primera vez en una de las tantas reuniones sociales que suelen realizar las mujeres con fines benéficos o para evadir el ocio, o la ansiedad.
Corría entonces un cálido mes de mazo radiante y florido que prolongaba la vitalidad de un largo verano.
Dentro de la casa poblaba el salón un bordoneo de voces, un ir y venir de cuerpos casi todos femeninos bronceados por el sol y oliendo levemente a transpiración y esencia de jazmín.
En medio de ese ambiente que se movía como oleaje, ella parecía habitar una isla.
Esto se debía quizá, a su actitud un poco hierática, el dorso aplicado muy recto contra el respaldo del sillón, las rodillas algo empinadas, las pantorrillas rígidas en su intento de conservar en equilibrio, la taza de té.
Su piel muy blanca contrastaba con el sano atezado de los rostros vecinos y su atavío, un vestido claro y vaporoso que le otorgaba aspecto de adolescente, la hacían resaltar entre las demás participantes que ostentaban una vigorosa madurez.
No era su cara demasiado común: pequeña, ligeramente triangular, la expresión a un tiempo huidiza y candorosa.
Yo, artista y en perpetua búsqueda de lo inesperado y de lo estético, detuve mis ojos sobre ella, pero se constituía en un motivo demasiado incierto como para ser trasladado a la tela.
“Frivolidad”- me dije- Y luego olvidé.
Un segundo encuentro me la recordó. Esta vez era invierno y estaba ella enfundada dentro de un vestido negro de donde emergía la palidez clorótica de su rostro y de sus delgados miembros. Su cabello fino y de color ceniciento, la atonía de su figura sepultada en el sillón, su mirada lejana, reproducían la imagen de una muñeca envejecida a la que su dueño abandonara en un rincón.
Esta imagen alertó en mí, una nueva curiosidad, o mejor, la inquietud de la inspiración.
La inspiración es para todo artista, una especie de presentimiento, una señal… una anunciación…
La mujer se transformó súbitamente en el motivo que confuso había desdeñado en ocasión anterior.
Permití entonces que la marea de gentes me condujera paulatinamente hacia la silla vacía ubicada a su lado. Me senté, le dirigí la palabra y ella volvió hacia mí, su mirada llena de sobresalto. Comprobé entonces que no era bella, ni joven, aunque aniñada por la inseguridad y cierta candorosa retracción.
Pronto comprendí que escuchaba mi banal conversación con esa amabilidad automática que caracteriza a la escasez de imaginación o a la timidez. Pero mi temperamento es dinámico, ha sabido superar dificultades mayores interpuestas en el camino de mis realizaciones dentro de mi gran amor que es la pintura.
Confesado esto último, ella se decidió a dialogar. Aseguró haberme reconocido, así como haber concurrido a una exposición de mis obras. Vivía, además, en el barrio que yo habito. Yo lo ignoraba. Habito el piso más alto de un inmueble que me aísla y al mismo tiempo me proporciona un paisaje urbano lleno de humanidad y de existencia. Pues la vida de los seres humanos es para mi arte, lo que el arte es para mi propia vida: una osmosis, un pasaje permanente del mundo sencillo hacia mi intimidad siempre oscura.
Habiendo la mujer declarado que su casa era vecina de la mía, la invité a que visitara el taller lo cual ella aceptó de inmediato.
Me agradó su respuesta pues me intrigaba la supuesta reacción que habrían de provocar en aquella lánguida persona mis pinturas agresivas que no respetan ni escuelas ni estilos.
Hace mucho que pinto. Prefiero el óleo y los contrastes, utilizo el color a lo Van Gogh y la descomposición estructural del cubismo, mi pintura es simple a la vista, pero del barroco posee su difícil interpretación. La sucesión de trazos duros, de planos asimétricos, la vulgaridad que no rehuyo en mis caballos verdes como hierba y mis pastos rojos como sangre y los fondos negros surrealistas suelen dejar perplejo al profano pues exigen una visión filosófica.
Ante ellos la mujer permaneció pensativa, sin solicitar explicación alguna.
– Yo también- dijo al cabo- soñé alguna noche algo parecido: un bosque con árboles negros y en el centro, una esfera… una burbuja de vidrio… y esa era mi casa… o más bien yo sabía que era mi casa… una pesadilla de veras… terminó.
Analice sin fortuna ese sueño con sus reminiscencias de divino Dante o la sugestión del vestido oscuro sobre la claridad lunar de su piel, pero la comparación no me satisfizo. Y ella se marchó.
Asociar creación y libertad al desorden, constituye mi error. Mi caótico hábitat no es la expresión de mis derechos sino la manifestación de un desafío personal a toda regla prefijada.
En cambio, mi reciente amiga se deslizaba dentro de su casa en todo opuesta a la mía, con la libertad de un delfín en el agua. Impresionaba sobre todo que la abigarrada cantidad de objetos allí acumulados, guardara una clasificada armonía.
El marido había sido oficial de marina y muerto en plena juventud durante un viaje a los trópicos.
De él conservaba una foto (habían constituido una hermosa pareja), y la multitud de objetos exóticos que poblaban estantes y vitrinas. Ella les había sumado los adquiridos por voluntad propia en ferias, remates o anticuarios. Eran piezas únicas y delicadas, bibelots y jarrones, grupos de porcelana, cristal o marfil, provenientes de Europa o de Oriente, ostentando todos el sello de una refinada manufactura.
Cuidaba ella esa colección con una adoración maniática. No toleraba que se cambiaran de lugar piezas ni que las rozaran manos fuera de las suyas. Se complacía en afirmar que de ese modo no había caído ni fracturado alguna. Para que su belleza resaltar, belleza al alcance de cualquier entendimiento, la había dotado del marco adecuado en la sala donde me recibió, un recinto pequeño con tres ventanas opacadas por visillos de seda tras los cuales se adivinaban las guías de un rosal “pompon” cubierto de capullos liliáceos.
Le observé cuán podía accederse a aquella salita carente de rejas o alarmas. Se estremeció violentamente, pero enseguida adujo cuanto afearían una u otra la pura línea de la edificación engarzada en una callejuela lateral, incongruentemente arbolada y tranquila terminada en fondo de saco, no lejos de aquella Babel donde yo moraba. Confirmó esa seguridad acariciando la cabeza del perro, un hermoso ejemplar de Collie cuyo belfo reposaba sobre su falda.
El conjunto atrapó en mi mente un cuadro de Reynolds, luego éste se desarmo ante la presumible inutilidad de lo que eran más apariencias que realidades. Ella vivía de esas apariencias como en la burbuja de su sueño, protegida por aquel círculo de objetos amados a cuyo amor ellos respondían proporcionándole la seguridad de su permanencia…
… La medianoche en que los salteadores penetraron en la casa era desapacible y ventosa. Por el boquete abierto de una ventana, el aire frío enganchaba las cortinas en los sarmientos del rosal.
Dentro de la sala nos rodeaba un espectáculo de pesadilla: el hermoso perro, muerto probablemente con la misma barra de hierro que fracturara la ventana, yacía en un charco de sangre.
Casquillos de porcelana, trozos de cristal, fragmentos irreconocibles de piezas de valor sembraban piso y alfombra. Puertas y anaqueles de vitrinas habían vertido sus contenidos en desordenada profusión y los restos crujían bajo nuestros pies a los cuales habían paralizado la sorpresa y el horror. Los visitantes de la noche habían saqueado cajones y armarios. El resto, por frágil, había sido objeto de vesania. El mundo oscuro del exterior se había precipitado sobre el mundo claro de los sueños. El hombre se había vengado del hombre como la realidad del ideal.
De ella conservo una última imagen: lívida y tiritando bajo su tapado de piel. No puedo concretar sobre el lienzo la representación de la nada…
Angélica Bianchi