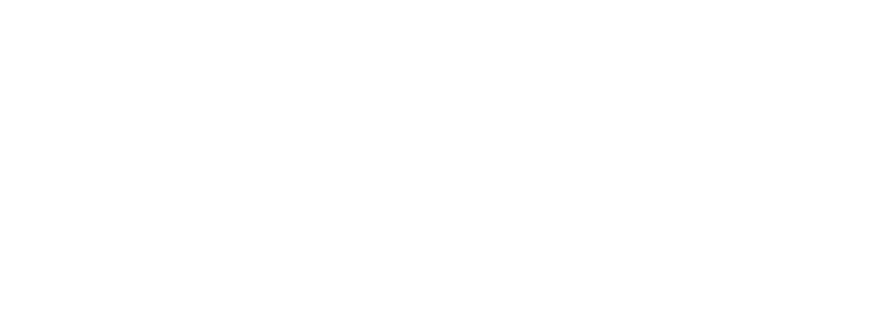LA ORFANDAD DEL PARQUE

Luisito le hacía pie a la pequeña Iara para que pudiera ver por encima del muro.
-¿La ves? –le preguntaba con ansias.
-¡No! Ha desaparecido.
Los niños jugaban entretenidos en el terreno del fondo de la casa. Los senderos de balasto les servían para corretear entre los arbustos, serpenteando imaginarios escenarios.
Recogían pedregullo del piso y lo lanzaban hacia el cielo, como una agradecida ofrenda por sus juegos.
Otras veces, se agachaban al borde de los canteros y hostigaban a las hormigas que, furtivamente, atacaban los rosales de su madre.
El escarbar la tierra con un pequeño palito para investigar un mundo ignoto, les provocaba un sentimiento de conspiración contra los secretos de la naturaleza.
No se trataba de destruir los pequeños seres, sino de compartir sus desconocidos espacios. Sorber la magia de aquel misterioso mundo para crear el reino fabuloso donde ellos eran los principales personajes.
Todos sus pasatiempos eran propuestas que llenaban la vida con un aroma de inocencia. Eran el dulce sueño de la infancia. El sueño que se refleja en el fondo de la fuente dormida donde alumbran
las estrellas del futuro; pero que también es capaz de ofrecer una vegetación maravillosa, que se mece al menor estremecimiento del agua.
También las fantasías de niños son como los pájaros y quieren volar.
-¿La ves?
-Todavía no ha llegado.
-Al contrario,… creo que ya se ha ido.
El patio vecino, con sus altos pastos, evidenciaba la ausencia por mucho tiempo del cuidado del hombre.
Las ramas caídas de algunos pocos árboles, testimoniaban la orfandad del parque frente al accionar climático.
Hojas secas diseminadas y corridas por el viento, formaban un camino que conducía a la casona deshabitada.
Había quedado vacía por las dos últimas generaciones.
La tierna imaginación, fantaseaba con un milenario castillo donde la fábula murmuraba a través de sus exteriores menoscabados.
Las ventanas, aun la de las altas habitaciones, permanecían abiertas luego que fuertes tormentas vencieran el poder de sus herrajes. El viento castigaba sus hojas con persistencia y la queja del óxido herido, que se hacía oír, interpretaba en las noches una alucinante música.
Frente a esta realidad, los niños disfrutaban durante el día de todos los episodios que podían fantasear sobre la casa abandonada, en encontrados sentimientos de miedo y regocijo.
Todavía permanecía allí el espíritu de alguna princesa rodeada de duendecillos dispuestos a complacer sus caprichosos ensueños.
Durante las noches, sentían bullir la sangre ante las estridencias que en la oscuridad, les producían un exagerado recelo.
–Ella debe estar tan asustada como nosotros.
-Pobrecita, vivir en ese tenebroso castillo.
-Deberíamos traerla con nosotros.
-¡No!… Me da temor.
-Debe tener mucho frío en esa morada.
-No puede tener frío. No tiene cuerpo. Es… transparente.
Y mientras el cansancio vencía los párpados haciéndolos caer, Iara preguntó:
-¿Cuál será su nombre?…
A la mañana siguiente, Alicia, la madre, mientras les proporciona el desayuno escucha el relato de sus pequeños.
Piensa que es otra creación inocente, ante la necesidad de presencias amigas.
La madre aviva la invención infantil aportando otros elementos a la historia. Les cuenta un pasado glorioso del cual resucitan seres ficticios: hadas, duendes, gnomos que habitan el vetusto castillo.
En edad de madurez, es bueno recrear el irreal mundo del ayer. En esta etapa las exigencias vitales de una flemática civilización, conducen la voluntad hacia la frivolidad.
¿Qué lejos está de ponderar el acervo de incumplidas aspiraciones a la hora de partir!
Los ideales de los hombres, reprimidos por los otros hombres. Una sinfonía inconclusa. Como abordar un extenso viaje olvidando las provisiones. ¡Tenemos que volver por ellas! Por ello, una vez terminado el desayuno los incita a proseguir la diversión.
La mañana está fresca.
El sol alumbra con una luz excitante.
El jardín se viste de un particular encanto y Luisito junto a Iara corren.
Corren hacia el muro.
Corren hacia la milagrosa visión que llega ondulando, impulsada por un soplo de fantasía.
En la medida que desciende sobre el desarreglado suelo, la percepción se materializa, toma forma.
A través de los hialinos velos, lucen destellos de candidez e ingenuidad, perceptibles únicamente por los espíritus semejantes.
Una ilusión que baja al mundo de los hombres, para recoger los anhelos despedazados, recomponerlos y lanzarlos renovados a la vida.
Se arrodilla y los aferra condensados en rocío, gota por gota, para situarlos en una diadema resplandeciente que coloca sobre su cabeza.
Los enormes ojos de los niños revelan el grado de asombro.
La figura se hace más encarnada y traslúcida, al recibir las luces del sol otoñal.
Casi en voz baja, Iara suspiró:
-¿Quieres ser mi amigo? Entre mis muñecas, ninguna viste tan lindos colores.
-¡No es una muñeca! –objetó Luisito. –Es un alma con superpoderes.
Inesperadamente, sin dar tiempo a un razonamiento infantil, la imagen cambió de posición. Fue levantándose ajena al mundo circundante hasta emprender vuelo.
Mientras se eleva en viaje de regreso, la radiante diadema sobre las sienes, símbolo de un mañana pródigo, fue divisada por los niños hasta que ingresó en el castillo.
Han aprendido que es imposible retener la aparición.
Ellos no lo saben pero intuyen que hay cosas que, como la
vida, avanzan independientes de la voluntad.
Quizás como éste se va y vuelve, también las esperanzas reprimidas retornarán trasformadas mañana para materializarse, por obra de los duendecillos.
-¡Sé que volverás y jugarás conmigo! –gritó Iara.
-Tráeme un tren para cuando sea grande –pidió Luisito.