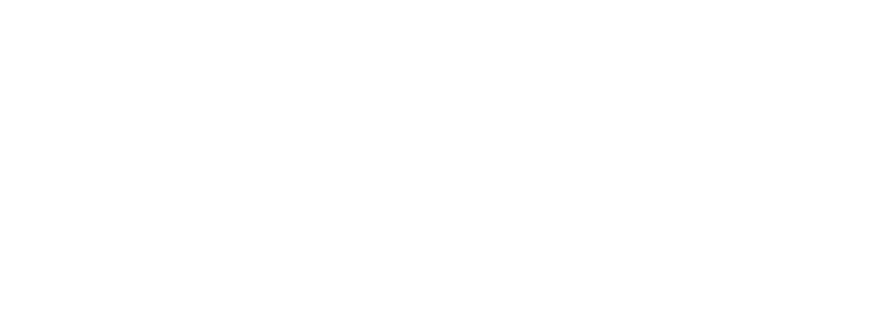Colombella
“De todas las predicciones del tiempo antiguo, las más viejas y más certeras eran aquellas que se derivaban del vuelo de las aves. Nada tenemos que se le parezca ni de tan admirable.” (Montaigne – Ensayos – 1580)
Una de las ventajas que tiene vivir en Montevideo, sobre la playa Pocitos, en un departamento alto con balcón hacia el mar, es que se puede seguir el vuelo de las aves. No es lo mismo que verlas desde el suelo. Es como si el mar con ellas cobrara vida.
Las gaviotas son por supuesto las aves más marineras y sus desplazamientos zigzagueantes, planeando por momentos, son los más llamativos. Después están las aves migratorias, sobre todo las golondrinas, que se surgen como flechas oscuras en su vuelo primaveral, pero pronto desaparecen. Es muy raro ver aves de rapiña y si las hay están en las mayores alturas. Los patos y las garzas se muestran distantes y nunca se alejan del mar y, al revés, los pequeños pájaros – gorriones, horneros, ratonitas y venteveos – que también suelen verse, jamás se acercan a él. No les gusta el mar. Por último, los ariscos teru-teros, también buscan las cercanías del mar, pero son de vuelo corto y prefieren más a los pastizales que a las alturas.
Las palomas son un caso especial. Antes se veían sólo en las plazas y los parques, ronroneantes y paseanderas o acurrucadas en las alturas de los edificios cercanos. Pero últimamente, por una curiosa determinación colectiva debida a su multiplicación, se han lanzado masivamente a la conquista de la costa, sobre todo de las playas. Las palomas se han vuelto así las primas de las gaviotas.
Por supuesto que siempre tienen las mismas características –paso corto y andar opulento, como si siempre estuvieran picoteando- pero, tal vez por alguna memoria ancestral que les ha hecho recordar que alguna vez fueron salvajes, se han vuelto menos sociales y más voladoras. El vuelo de las palomas es muy particular; por lo general recto y rasante, pero pueden sin embargo elevarse fácilmente porque siempre buscan las alturas para anidar.
Aunque generalmente se piensa que las palomas sólo se diferencian por el color de su plumaje, existen más de trescientas variedades; tórtolas, torcazas, dúculas, tilopos, con una infinidad de nombres según sus localizaciones, ya que están en todas partes menos en la Antártida.
Provienen de una variedad salvaje ya extinguida y forman la familia de las columbiformes, con una costumbre muy hermosa: ambos sexos incuban a sus pichones en sus nidos. Tienen además una memoria sorprendente que les permite recordar lugares y volver a ellos, lo que hizo que los hombres las transformaran en mensajeras.
La palabra “colomba” viene del latín y se trasladó al italiano: Chistoforo Colombo (nuestro Colón españolizado) tan misterioso en su nacionalidad y trayectoria antes del descubrimiento de América, llevaba en su apellido la vocación mística de su designio aventurero.
Las aves siempre despertaron la admiración de los hombres por su condición de seres voladores, que como tales podían acceder a lo que más respetaban y menos podían alcanzar: el cielo. Lo quisieron alcanzar construyendo sus mastabas y pirámides y hasta la Torre de Babel. Pero no pudieron. Es por eso que tantos dioses de la antigüedad, en todas las culturas han tenido algo que ver con las aves; desde la Isis egipcia, el Zeus –águila o cisne- de los griegos, Semíramis en Asiria y Venus en Roma, hasta el dios alado de Tiahuanaco, el Ñaimlap de los Andes.
Pero las palomas, tal vez por su propia imagen tan alejada de la soberbia y tan cercana a lo humano, tuvieron en el judaísmo y en el cristianismo un reconocimiento especial.
En el libro de Génesis, cuando Noé con su arca salva a las especies del diluvio, para comprobar que ha cesado, suelta primero a un cuervo que regresa, luego a una paloma que vuelve con una rama de olivo. Y para contento de Noé que resuelve volver a tierra, cuando la suelta por segunda vez ya no regresa; señal de que había recuperado su libertad y que la vida continuaba. En la presentación de sus niños ante el sacerdote, las madres judías llevaban siempre dos tórtolas al templo.
Los ángeles siempre se concibieron volátiles y en el Evangelio de Mateo, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, materializado en una paloma, cuando fue bautizado por Juan en el Jordán.
Y desde entonces, hasta que Picasso en nuestros días la inmortalizó con un simple dibujo de su mano genial, la paloma ha sido el símbolo de la paz.
Por eso es difícil no querer a las palomas y es muy fácil quedar atrapado por ellas.

Una mañana, después de un temporal terrible de tres días de duración, de esos que los montevideanos conocemos como sudestadas, apareció en mi balcón una paloma perdida. Era un pichón y probablemente en medio de la lluvia y el viento no supo regresar a su morada habitual. Se refugió entonces, toda empapada, debajo de una maceta. Su plumaje se veía como inflado, seguramente porque estaba afiebrada. No podía levantar vuelo y estaba asustada.
Con dificultad, ya que se mostraba muy arisca, conseguí hacerla entrar en mi jardín de invierno, donde, con papeles viejos le preparé un nido improvisado, debajo de la estufa de leña. Le serví un puñado de miguitas de pan y una cazuela con agua, pero no quiso comer ni beber. Así pasó dos días, siempre inmóvil y, al tercero observé que picoteaba la comida y sorbía un poco de agua. Entonces empezó a caminar.
Era hermosa. Su plumaje, ya seco, era gris con toques de negro y el cuello tornasolado entre verde y azulado, con un collar blanco debajo de la cabecita. Era como un pedazo del Arco Iris.
Fueron pasando los días y me familiaricé con ella. Aunque parecía reconocerme cuando le acercaba su comida, se mantenía a distancia. Siempre sin volar. Yo me sentaba en mi sillón preferido, como lo hacía habitualmente y me servía algún whisky que otro, mientras hojeaba el periódico o me entretenía leyendo algún libro. Y la observaba. Ella parecía no prestarme mayor atención. Caminaba de un lado a otro y hasta se atrevió a salir nuevamente al balcón. Pero seguía sin volar.
Una tarde muy apacible se me ocurrió ponerle un nombre. Como no quería volar me acordé de aquella vieja canción italiana: “Vola colomba… vola che non sarai piu sola…” Comenzó a preocuparme que no quisiera volver con los suyos y prefiriera mi compañía. Pensé llamarla Colombina, lo que me trajo al recuerdo los avatares de la vieja “commedia dell’arte” con sus personajes misteriosos de rostros harinados y máscaras subrepticias. Y eso me llevó a pensar a su vez en Venecia y en la plaza de San Marcos, donde están las palomas más mansas y sociales que existen, que se suben a la mano de los turistas y se dejan fotografiar con el fondo de la Catedral de cúpulas bizantinas, el Campanile de ladrillo rojo o los moros de bronce que tañen las horas en el reloj medieval, donde todavía la tierra luce en el centro del universo…
Pero dejé de soñar y volví a Montevideo. La llamé Colombella, para diferenciarla de todas las otras y hacerla absolutamente mía.
Otra tarde cuando ella picoteaba distraída en su platillo quise tocarla y extendí mi mano para hacerlo, pero ella se asustó y por primera vez voló. Fue un vuelo muy corto. Tratando de huir se introdujo entre el fondo de la estufa y la pared de vidrio de mi jardín de invierno, donde quedó atrapada mientras agitaba inútilmente sus pequeñas alas. Con la ayuda de un hierro de la estufa quise rescatarla atrayéndola hacia mí y tomándola de un ala. Pensé que me moría yo al hacerlo, pero conseguí sacarla ilesa, aunque me quedó una pluma, sedosa y caliente, entre los dedos. Me mantuve quieto como pidiéndole perdón y ella con dificultad se volvió a su lugar de siempre. Cayó la noche y disgustado me fui a dormir.
Cuando desperté al otro día fui a buscarla pero no la encontré. Había quedado una ventana abierta y por ella se fue Colombella para volver con los suyos. Me demostró que podía volar, que no me había perdonado y me dejó como recuerdo aquella pluma sedosa y tornasolada que coloqué en uno de mis vasos de whisky de cristal, sobre la estufa.

Pensé que nunca más la volvería a ver. Pero me equivoqué. Dos o tres días después apareció sobre el balcón, tan oronda como siempre y se dirigió directamente al platillo donde yo le mantuve su comida, porque –lo confieso- secretamente, mantenía la esperanza de que retornara. En realidad la extrañaba.
Debo decir a esta altura que soy uno de esos hombres solitarios que siempre piensan que si desaparecieran nadie los echarían de menos. Soy soltero porque nunca quise asumir la responsabilidad de formar una familia, no porque no me gustaran las mujeres. Cuando necesito algo de ellas lo encuentro afuera, jamás en mi casa. Mi única compañía permanente es la de una vieja empleada, Federica, que se ocupa de las tareas de la casa y de darme de comer. Es muy gruñona y me rezonga todo el tiempo.
Fue precisamente a Federica a quien le di la noticia del retorno de la paloma, pero no le dije que la llamaba Colombella, porque iba a pensar que estaba loco.
Federica aprovechó la ocasión para lanzarme una de sus habituales reprimendas:
-Ya le digo que ese bicho le va a traer complicaciones. Las palomas nunca andan solas. Hacen nidos y ensucian. Cuando quiera acordarse va a tener el balcón lleno de palomas.
Me pareció exagerado, pero después leí en Internet que podía tener algo de cierto, porque las palomas, como todas las aves, pese a su belleza tienen un problema: la gula y la defecación. Se la pasan comiendo y cagando.
Es así como en muchas grandes ciudades, aunque cueste creerlo, se han emprendido campañas para exterminarlas, con métodos que van desde la utilización de redes para atraparlas y matarlas, hasta la implantación de venenos en sus nidos y lugares de reposo. Incluso supe que la adorable Venecia, que tanto debe a los turistas y a las palomas, con solapada crueldad está tratando de reducirlas, porque dicen que la materia fecal de las palomas forma un ácido corrosivo que está dañando a sus monumentos, desde el León de San Marcos y los famosos moros de bronce, hasta el no menos famoso Colleoni de Verrocchio.
Una parte de mis sueños se vino al suelo –como si se desplomara el Campanile- pero eso no hizo más que aumentar mi amor por Colombella y las demás palomas que quisieran llegar a mi balcón.
Y llegaron. Primero fue una. Después otra y así sucesivamente. A todas las fui atendiendo y me hice amigo de todas ellas. Pero nunca dejé de reconocer y favorecer a mi amada Colombella, a la que podía distinguir, ya que todas eran muy parecidas, por su collar blanco debajo del cuello. Y hasta me pareció que ella me reconocía a mí.

Pero siguieron viniendo más y más palomas. Y entonces me pasó algo horrible. Me costaba distinguir a Colombella porque eran muchas, todas grises con toques de negro en diferentes disposiciones, en las alas, en la cola, en el pecho, con cuellos tornasolados entre el azul y el
verde…
Siguieron llegando palomas y entonces pasó lo peor. Ya no podía distinguir entre todas ellas a Colombella, porque eran muchas las que tenían un collar blanco debajo del cuello y no podía reconocerla. La llamé por su nombre y no me respondió. Nunca lo había hecho.
Entonces creí enloquecer. Me tiré de espaldas sobre el balcón y comencé a sentir que las palomas caminaban con sus pasitos cortos, ronroneando sobre mí, por mis piernas y brazos, por mi pecho, por mi cabeza… y me picoteaban.
Creo que en algún momento perdí el conocimiento. Pero no lo sé bien porque luego tuve una gran sensación de bienestar. Me pareció que mi cuerpo pesaba cada vez menos y que mis brazos cobraban un movimiento diferente al habitual, como si batieran contra el suelo.
Y entonces empecé a volar. Fui tomando altura. Ya podía ver desde arriba a mi balcón y mi jardín de invierno y me pareció ver a Federica que, con una escoba en la mano, miraba hacia el cielo asombrada como
se elevaba por los aires una larga hilera de palomas.
No pude darme cuenta de si me veía entre ellas. Creo que no.
Entonces me miré a mi mismo y me descubrí como un palomo blanco, muy diferente a todos los demás.
Pero eso sí, pude descubrir a Colombella que volaba a mi lado y me sentí feliz.
Una vez escuché decir que los que son capaces de soñar despiertos tienen algo de divino.
Dr. Washington Bado