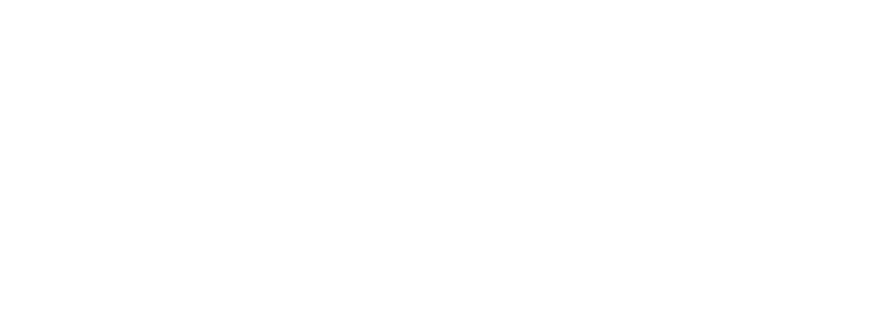EL CREPÚSCULO COLOR ROSA
Sentado frente al jardín, de espaldas a la casa, las manos apoyadas sobre los brazos
de la butaca, el viejo poeta contemplaba más que el hermoso espectáculo extendido
a su alrededor, el temblor de sus dedos pálidos que se comunicaba a sus
manuscritos, los pocos que pergeñaba antes de desecharlos con disgusto.
Se había ocultado en busca de una soledad huraña, huyendo de los colegas, los
discípulos, los halagos de esa ronda que era la consecuencia de sus talentos
reconocidos, pero para nada se relacionaba con la creación, su razón de vivir desde
el momento en que percibiera el roce divino de la poesía.
Su retiro no obedecía tampoco a la necesidad de relacionarse con la Naturaleza, ni al
deseo de concentrarse para dar paso a la inspiración. Al contrario, se sentía invadido
por el vacío, por el temor de que éste no se limitara a una momentánea ausencia,
sino que fuera el perdurable síntoma de su declinación.
Esto lo había reconocido pasado el ardor de la juventud y con mayor frecuencia a
medida que la implacable vejez avanzada. La incapacidad de experimentar
emociones, de sentir placer o dolor, la indiferencia ante lo que recordaba vigoroso,
sensual, estimulante y era ahora frío entorno, le otorgaban una aparente serenidad
que el mundo creía fruto de la misión cumplida.
Gran error. Su lucidez, que los años habían respetado, le presentaba otras razones
más crueles.
En el
jardín de su casa aún no había caído la noche y el sol, aunque ya bajo en el
horizonte, inyectaba en el cielo, totalmente cubierto de nubes borrosas, un extraño
color rosado, como el de un murex inmenso cernido por encima de la copa de los
árboles prestando su fulgor nacarado a troncos, cercos y senderos, incluso a la
verde hierba y al perfil de las sombras incipientes… Apareció entonces, la niña…
Seguramente le había visto a él desde la calle, pues cruzó la entrada pedaleando su
bicicleta, la adelantó por el camino que conducía a la casa y se detuvo próxima al
porche frenando el vehículo con el pie. Lo dejó a un lado y se acercó. Sonreía.
Era una adolescente, poco más que una niña, no demasiado alta, insinuadas apenas
las curvas del cuerpo, los dientes menudos y blancos, los ojos oscuros y el cabello
rubio, éste sujeto por una tiara. El cutis, debido a su finura, traslucía bajo el dorado
del sol playero, un rosa intenso de tinte auroral. Rosa era también el color de su
camisa y el de su pantaloncillo, que ceñía los muslos hasta la rodilla, dejando al
descubierto el resto de las piernas atezadas y fuertes de ciclista.
Respiraba aceleradamente, sugiriendo la palpitación de los pichones cuando se les ha
cogido en el puño. “Quería un vaso de agua”, ese era el motivo de su visita
efectuada sin cortedad ni vacilaciones.
El dueño de casa dio orden de que se le trajera y mientras ella bebía a grandes
tragos que hacían ondular su garganta, el hombre bebía su juventud como si la
doncella toda hubiera sido un pétalo perfumado nadando en la tarde sonrosada.
Ella vació la copa y se la extendió desplegando un brazo cubierto de vello suave
como plumón y que conservaba todavía la redondez de la infancia. “Gracias” –dijo- Y
sonriendo nuevamente trepó en su bicicleta y desapareció confundida en el
crepúsculo rosa.
Su imagen quedó por un momento suspendida en el límite donde se superponen la
realidad y la fantasía.
Dónde se hallaba ese límite era la pregunta que se planteaba el hombre viejo y
solitario.
El tallo de la copa guardaba la tibieza de la carne adolescente y ésa era la prueba
concreta, el resto era abstracción, como la belleza pura, como el color mágico del
crepúsculo rosa.
Y si su poder creador, pasado y cierto, u otro por venir e incierto, acudían en su
ayuda y le devolvían la capacidad de trasformar lo aparentemente incorpóreo enla
sustancia de un verso, el antiguo milagro de la poesía habría de cumplirse.
El viejo poeta abandonó su silla y penetró en la casa. Esa noche escribió un nuevo
poema.
FIN
Angélica Bianchi