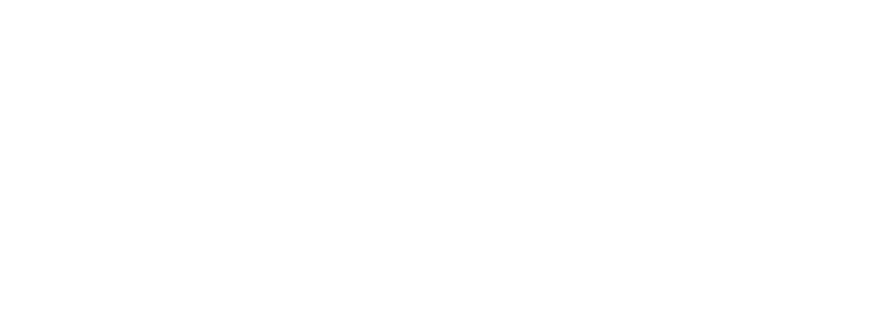CULTURA EN AJUPE
De nuestra socia la escritora Angélica Bianchi, “El país de las sombras” (de su libro Historias Inverosímiles) y “Antígona”.
EL PAÍS DE LAS SOMBRAS
– Tú, ¿qué tener? – preguntó el sioux en su idioma, al caballo, una vez que hubo reducido éste, a su box dentro de la caballeriza.
El indio y el caballo se observaron uno al otro, el primero, taciturno, pues el animal se había negado a aceptar el ronzal con que el hombre acostumbraba a pasearlo todas las tardes. A su vez el animal le respondió con una mirada triste y colérica de sus bellos ojos negros.
El indio, aunque vestido de paisano, llevaba largos y trenzados los cabellos a la manera ancestral de su tribu desde los tiempos en que Tatanka Lotaka, “Toro Sentado”, los condujera al lugar.
“Han entrado en ti, los malos espíritus” masculló como si el caballo negro pudiera comprender. El indio frecuentaba la Iglesia Metodista aunque un misterioso sincretismo le hiciera aceptar también, las creencias seculares de su tribu.
El caballo, desde luego, no podía responder. Se limitaba a manifestar con obcecadas negativas todo aquello que se opusiera a una deseada libertad.
El oficial uniformado, que observaba la escena y la contienda hombre-bruto con una mezcla de curiosidad y de enojo, apuntó: “¿De qué espíritu hablas? Mañana ensíllalo y vendré por él”.
El sioux meneó la cabeza y las largas trenzas se movieron al compás.
– Yo no ensillar. Él no querer.
Se había entablado entre el ainsiniboine y el equino, una especie de duelo. El hombre era fuerte, había enlazado mustangs desde que dejara atrás la niñez; pero éste no era un mustang, poseía una gran alzada, una elegante, larga cruz, un cuerpo armonioso, los remos muy finos, las orejas pequeñas, sobre todo los ojos negros y grandes, demasiado inteligentes para un caballo, sobre todo si se hubiera tratado de un mustang.
– ¡Pamplinas! – arguyó el hombre blanco – Mañana vendré por él. Ya verás.
– Él derribarte – repuso el indio reposadamente.
– Dale de comer; sé lo que digo. Mañana vendré.
– Él no comer – añadió el indio, su voz tan inexpresiva como su rostro.
– ¿Dices que no come? – preguntó el hombre blanco traduciendo su voz cierta preocupación y recelo.
– No comer – repitió el indio del mismo modo.
En efecto, el saco de ración estaba lleno; el pelaje del animal, antes negro y reluciente, era ahora un manto deslucido e hirsuto.
El hombre blanco tuvo un ademán de impotencia:
– Hace poco… démosle tiempo a olvidar.
– No olvidar – negó el indio con su voz monótona.
El hombre blanco se encogió de hombros.
– Ya comerá. Cuando el hambre lo obligue.
El indio no contestó.
Al día siguiente el hombre uniformado, llevando guantes de cuero y espuelas en las botas, tropezó con el indio.
– ¿Lo has ensillado? – preguntó.
– Yo no ensillar – replicó el indio.
– Indio, ¿te has vuelto chamán? – dijo el hombre enojado. Yo lo haré. Déjalo por mi cuenta.
Penetró en el box, las espuelas sonando. “El amo no usaba espuelas. Se quitaba el guante y con la mano desnuda cogía maíz; yo lo comía de su mano” – pensaba el caballo. Y miraba al hombre y a la silla con recelo. “Tal vez lo condujera por el camino de siempre, luego descendería al vallecito, vadeando el río, era llano y fresco, luego ascendería por la falda hasta el bosque de alerces. Ahora había nieve, el río se helaba, era necesario hallar el paso donde el hielo lo permitía. El amo sabía todo eso, tal vez éste también…”
Permitió que lo ensillaran. Se sentía débil, pero de encontrar ese camino y de volver a ver al amo, eso no importaría…
Quien lo montaba era buen jinete; lo condujo a trote liviano por el sendero de siempre, pero allí, donde se abría el camino al valle, torció en dirección opuesta. El caballo se detuvo en seco; y aunque sintió el rigor de las espuelas, no se movió. “Allá lejos estaba el valle, ahora blanco, un bosque de abetos, una ladera casi perpendicular… y luego el monte de alerces, allí quería ir, allí estaría el amo esperando…” Se encabritó. Su jinete blasfemaba, el amo solía acariciarle el cuello y su voz decir algo dulce. Se paró de manos. “Quería volver allá, lejos.” El jinete estuvo a punto de caer de la silla pero logró mantenerse. – “¡Maldito animal!” – exclamó colérico.
Otra vez la espuela, otra vez la rienda, otra vez el freno. Intentó sacarse al hombre de encima. “No era su amo. No entendía nada.”
El hombre retornó a la caballeriza, desmontó y se secó la frente. Sudaba pese al frío. Luego arrojó las riendas, colérico.
– ¿Qué diablos tiene? – gritó en su furia dirigiéndose al sioux.
– Malos espíritus – contestó éste.
– ¡Oh, cállate! – terminó el otro con enojo.
Llegó la primavera y el indio se marchó al “tipi” donde convivían sus padres y hermanos. El aire se entibió con las corrientes provenientes del sur, la nieve se derritió lentamente. De las caballerizas se encargó una nueva persona, “un hombre mucho más pequeño que el amo, con mano donde cabría sólo un mínimo puñado de maíz, apenas un espacio para su belfo poderoso. Tenía el hombre, además, una voz muy distinta a la del amo”. El caballo pensó que tal vez comprendiera, sin embargo, que aun recordaba a aquél y que le era imperioso, con un amor desesperado, ir a su encuentro. Que en todo caso le permitiría huir y buscarlos por sí mismo. Se comportó dócilmente. Como era natural desconocía su propia ascendencia, la de las estepas rusas y las de pura sangre inglesa, que era un Budyonny de manto negro y tenía seis años de edad, que su raza era noble como lo denunciaban la forma de su cabeza y la elegancia de su cuello y de su andar, todo eso ignoraba, pero en su interior esa distinguida herencia le ordenaba un comportamiento especial: ser ligero, ser leal, ser inteligente…
El nuevo personaje que se ocupaba de las cuadras y cuyo aspecto era el de un hombre que posiblemente habría de crecer, le inspiró confianza y creó en él la esperanza de una próxima libertad. Allá lejos, muy lejos existía un país de llanuras y hielos, un país de sombras al que había asomado con su amo, su amo único al que no podía olvidar. Y él no tendría miedo, no lo había tenido nunca llevando a lomos a ese amo; en caso extremo le había desagradado el silbar de las balas, pero con el amo en la silla tampoco había sido de temer…
Un amanecer en que el sol aparecía rojo y sangriento sobre el horizonte, empujó con su pecho poderoso la portera que quedara semiabierta, y escapó. Al galope recorrió el camino conocido, el que conducía al valle; sus cascos livianos descendieron la cuesta y se encontró con la verde alfombra de césped de donde comenzaban a emerger florecillas sedosas y rosadas, cruzó el río a nado pues a causa del deshielo el cauce había crecido (en otra ocasión, con su amo habían desafiado una corriente mucho más poderosa, allá al norte donde fluía el río madre hinchado por el deshielo); ascendió luego presuroso la falda del valle y sin esfuerzo alcanzó el bosquecillo de alerces pleno de hojitas nuevas. Allí estaba la cabaña, puerta y ventanas cerradas y ni la menor señal de su amo. Olfateó el aire y relinchó. ¡No había nadie! Sólo el silbar de los pájaros entre las ramas. Y de pronto reconoció al perro. Ya no era pequeño. Se hallaba echado frente a la puerta y al verle se incorporó y se dio a ladrar fuertemente.
Al fin del verano pasado había cumplido su primer año de vida, período de tiempo en que no había abandonado esa casa. De modo vago recordaba los tres primeros meses transcurridos en el lugar; un lugar apacible, con buen césped para corretear, blanda alfombra frente a la estufa para dormir durante las noches frescas, un bosque cercano con árboles que entre rama y rama permitían pasar el sol y donde la nariz encontraba cientos de olores a identificar: olor a fresas, olor de liebres en sus cuevas, olor de ardillas burlonas e inalcanzables, volar de insectos, sobre todo de fastidiosas moscas; de pájaros que hacían sus nidos de donde solían caer desnudos y feos los pichones, todo un mundo en el cual estaba ella incluida, siempre temerosa de que él se ahuyentara, aun cuando hubiera sido de sus ideas, la peor. Poseía un buen olfato con el cual de olor en olor recorría el camino que llevaba a la casa donde ella le recogía entre reproches para luego terminar abrazándolo y apretándolo contra el pecho. Él reconocía su voz y su llamado “¡chinook!” cuando se alejaba o cuando adivinaba que su estómago estaba vacío, o cuando ella misma se sentaba a la mesa y le invitaba con algún bocado.
También ella poseía su propio olor: el de su ropa y el de sus mocasines rústicos y el de su cuerpo, que era suave y tibio, un olor agradable porque ella era joven aunque no tanto como lo era él; y ágil, con aquellos mocasines rústicos, aunque con el transcurrir de los meses, no tan ágil como sus propias peludas patas.
Él había nacido antes del otoño, y durante el invierno y la primavera había crecido al punto de que ella ya no podía cargarle en brazos; por lo tanto, él se echaba a sus pies.
Supo después que su nombre “chinook” era el de su raza, también el de un viento.
Sus abuelos habían provenido de lugares donde la nieve y el hielo eran casi eternos y el sol aparecía tan poco tiempo en el cielo como para suponerse que en aquel país reinaban siempre las sombras. No le habría complacido vivir allí, de no meditar con la clara inteligencia que le legaran esos desconocidos abuelos, que entre esas sombras podría encontrarse ella, a quien no podía ni quería olvidar. Ella se había marchado al fin de la primavera, y la primavera estaba otra vez aquí, había tenido tiempo de llegar a aquel país y vivir entre las sombras…
A menudo llegaba a la casa el hombre triste.
Abría puertas y ventanas, tomaba o dejaba algún objeto y luego se sentaba junto a la mesa, la frente entre las manos, y así permanecía un largo rato. A él, no le acariciaba; incluso había intentado llevarle a algún otro lado, no sabía cuál, pero él era fuerte y pesado, había roto la correa con que le amarraran y vuelto al hogar y el hombre no había insistido. Cierta vez le habían sujetado a un trineo, entre otros perros; supo así la razón para la cual existía: tirar de un trineo.
Le disgustó constatar que sus compañeros de tarea pertenecieran a otras razas; él era reservado y amigable y para nada agresivo; y no iría a congeniar nunca.
Afortunadamente le liberaron pues alguien dijo: “todavía, no; es demasiado joven”; pero comprendió que tal sería su destino en un porvenir aún incierto.
El hombre triste le permitía entrar a la casa y él entonces se entregaba a la búsqueda de rastros de ella; los había por todos lados, todo estaba en el mismo lugar, incluso sus mocasines. Cierta vez tomó uno entre los dientes, lo llevó fuera y se echó dentro de una mancha de sol; allí lo mordisqueó suavemente, volviéndole de un lado y de otro, olisqueando por doquier pues además del olor del cuero, guardaba aquél de ella cuando corría en su busca por el bosque de alerces. El hombre triste se lo quitó sin protestas de su parte: él era reservado y amigable y para nada agresivo.
Así permaneció en la casa: dentro, si le abrían, fuera en caso contrario; dormir bajo la nieve no lo era extraño.
El hombre triste le proporcionaba ración. No le tenía afecto, pero él suponía que le recordaba a ella y por eso lo mantenía; además, él era reservado y amigable y para nada, agresivo. Se ignoraban y se soportaban.
El hombre triste no había llegado y él se encontraba solo frente a la puerta cerrada, echado sobre sus cuatro patas peludas, recibiendo sobre el lomo castaño en ciertas partes un poco doradas, el calor y la luz del sol.
Sus ojos castaños y vivos divisaron desde lejos la figura del caballo que trepaba la cuesta. Su experiencia le señalaba cuán extraño era que un caballo, de no ser cerril, y éste no aparentaba serlo, viajara sin un jinete a cuestas. Pero era así: el caballo no traía a nadie sobre el lomo. Como su tamaño era grande y su manto completamente negro, destacaba sobre el césped y claramente se deducía que el esfuerzo de trepar poco le fatigaba.
Una vez en lo alto se detuvo y miró alrededor, un instante apenas, y adoptó con trote largo, el camino que corría junto al bosque de alerces. El perro se levantó; oía claramente el golpear de los cascos sobre la tierra, y ese sonido y aquel caballo atrajeron a su lúcida memoria, cantidad de recuerdos.
Ladró entonces con fuerza, y el caballo se detuvo.
Carecía totalmente de arreos y el agua corría por sus flancos cayendo sobre el húmedo césped; sin duda había cruzado el río hinchado por el deshielo.
No se veían desde hacía tiempo, ambos animales y en un principio no se reconocieron; luego el perro, a la luz de su viva inteligencia, rememoró el primero: comenzando por ella a quien creía ver avanzando hacia el negro caballo, luego a él, un jinete desmontándolo y alguna vez acariciándole a él, entre las orejas.
En ese momento se dirigió hacia el bosque ladrando de contento, la curvada cola meneando de felicidad, rodeando al caballo, ya por el flanco derecho, ya por el flanco izquierdo, ya enfrentando sus tristes ojos negros y la inclinada hermosa cabeza, ya las ancas, por donde corría un nervioso temblor.
También el caballo le reconocía, aunque no que alguna vez le había cargado sobre el lomo, pero se había tranquilizado y observaba con sus tristes ojos negros, las evoluciones del cuerpo musculoso y ágil, cuyas acciones eran una especie de lenguaje lleno de significado y sin palabras.
“Vamos – decíale el perro – vayamos al país de las sombras tú y yo”.
Y el perro se adelantaba, señalando con un levantar de cabeza hacia el norte, luego volvía y repetía sin cansarse ese movimiento, al par que lanzaba ladridos agudos, alegres, invitantes…
El caballo se puso en marcha.
¿Adónde iban? ¿Hacia la libertad y los bosques y las praderas donde hallarían quizá por fin, a su amo?…
Ambos corrían, perro y caballo, éste aguardando a menudo, pues su compañero, pese a su agilidad y resistencia, no seguía el compás del galope firme y armonioso de sus remos. Descendieron la ladera, cruzaron nadando el riachuelo que se había transformado en tumultuosa correntada, siguieron más allá, hacia los bosques de abetos y pinos, hacia la llanura donde se entremezclaban el verdor de los pastos y la blancura de la nieve, siempre dirigiéndose hacia el norte, aún sin saberlo exactamente…
… hacia el país de las sombras…
FIN
ANTÍGONA
No existe pasión, no hay sentimiento que la tragedia griega haya dejado de explorar, ni de comprender, ni de condenar, ni de perdonar. El alma del hombre fue por los griegos examinada con tan divina inteligencia, con tan apasionado interés como para que de ello se hiciera arte y ciencia, drama y filosofía y se fundiera en un abrazo como Eros y Psiqué, poesía y razón.
En las profundidades del Atica, donde nació, Sófocles, utilizando en parte la leyenda, en parte su genio dramático, cantó las desdichas de la ciudad de Tebas, de Layo y Yocasta, sus reyes, y de Edipo, el hijo de ambos, condenados por el destino tanto la ciudad como sus gentes, al dolor y la destrucción.
La fatalidad les señaló con su dedo siniestro por conocer las debilidades de los hombres, su egoísmo, su ambición que no les detienen ante el crimen ni el delirio del poder, que les confunde y avasalla, desdeñando consejos y obviando ejemplos y experiencias.
Layo, rey de Tebas en Beocia, temió a su hijo designado por los oráculos para matarle y le abandonó con el primer vagido en el monte Citerón. Muerto Layo tal como el oráculo predecía, a manos de Edipo, el tirano Creón tomó su lugar en una Tebas amenazada por la Esfinge cuya boca planteaba a los humanos el enigma de su propia existencia; enigma cuya curva el propio Edipo develó así como habría de recorrerla desde su comienzo de niño abandonado, hasta su final de hombre ciego y vagabundo.
Igual que él, Tebas fue señalada. Etéocles, hijo de Edipo, deseoso de poder, no quiso compartirlo con su hermano Polinices, y éste llamó en su ayuda a seis jefes que pusieron sitio a la ciudad. En ella, tras infructuosa lucha, murieron los siete jefes, Polinices a manos de Etéocles, Etéocles a manos de Polinices. Ya en pleno camino de venganza, los hijos de los siete jefes muertos se apoderaron de Tebas que terminó siendo arrasada por Alejandro el Magno.
En medio de esta masacre donde lo más cruel es el odio entre padres, hijos y hermanos, se levanta como de entre los escombros una flor, la figura de Antígona.
Las máscaras de horror que debieron prodigarse en el antiguo teatro griego no fueron concebidas seguramente para Antígona cuya piedad y comprensión constituyeron su única fuerza expresiva.
Tal vez Edipo, trastornado padre, vaciló antes de aceptar el brazo que su hija, fruto del incesto, le ofrecía antes de abandonar la ciudad trágica.
Antígona, en cambio, olvidó la moira, los obstáculos, los crímenes y fue simplemente humana. Tal vez no reconoció como pecado una aberración consumada sin culpa. Siglos más tarde la relación entre Edipo y su madre habría de reconocerse con el mismo espíritu conciliador por el creador del psicoanálisis Sigmund Freud, para simbolizar en ella la tendencia sexual primigenia, la del niño hacia la mujer que le dio vida, el todo explicado por lo que de irracional, inconciente y por lo tanto sin impureza, yace en las sombras de la mente. Antígona, sin otra sabiduría que la de su conciencia moral, guió a su padre ciego por campos y ciudades, desde Beocia al Atica, patria de Sófocles, y allí a la aldea de Colono; y ya sola, retornó a Tebas la sitiada, y a tiempo para dar honrosa sepultura a su hermano Polinices, víctima y victimario de su otro hermano Etéocles. Por honrar al hermano muerto contra las órdenes del tirano Creón, fue condenada a ser enterrada viva, pena que evitó suicidándose. Antígona, símbolo del amor filial, deja en al tragedia entre hierros entrecruzados y sangre derramada, el velo de una misericordia sin debilidades.
No es Antígona. Ni hija de reyes. No conoce de Tebas ni el nombre. Es una de las trescientas moradoras de una vivienda colectiva de suburbios. Nació fea y es minusválida a causa de una enfermedad congénita de cadera. Ningún oráculo predijo su destino. Este lo configuraron sus propias carencias.
Mientras las jóvenes de su edad trepaban ágilmente los escalones, ella, para hacerlo, debía ser ayudada. Las demás, cuerpo esbelto, talón de gacela, corrían graciosamente.
Ella, torpe y lenta, se fatiga con sólo renguear hasta el negocio más próximo. A las otras las codiciaban los hombres. En ella no se fija ninguno…
… El es ciego de nacimiento. Cuando niño le había acompañado su madre a la escuela. Ya de mozo se vale de lo que le comunica su bastón.
Tal vez como de ella no pudo conocer el rostro ni reconocer suficientemente la cojera, apreció su palabra tímida y su frase amable que ningún otro había querido escuchar. Y se sintieron hermanados en sus debilidades, confundidos en un mundo interior donde caben como caben en el mundo de los otros hermosos y sanos, los sueños.
Hermanados fueron novios, luego esposos. Ahora un niño pequeño de cutis mate y pelo rizado que se parece extraordinariamente al padre aunque él no pueda verificarlo, camina entre los dos. El lleva su bastón, ella sobrelleva su cojera. El niño corre sobre sus dos piernas firmes y mira el mundo con curiosidad como hace cualquier niño, valiéndose de dos ojos oscuros y brillantes…
Y es como si viera la vida por su padre y caminara por ella por su madre.
FIN