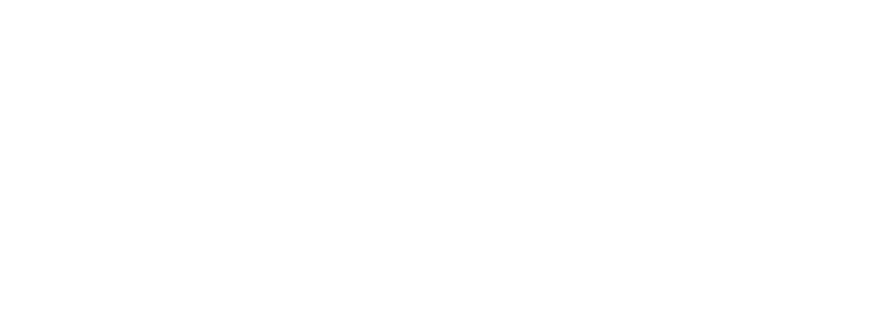MISTER BLUE
“¿ Hay cosa que te interese más que
descubrir lo que está en ti….
América cuyo único descubridor
posible eres tú mismo, sin que pue-
das temer, en tu designio gigante,
ni émulos que te disputen la gloria,
ni conquistadores que te disputen
el provecho.” (José Enrique Rodó
“Motivos de Proteo”-Ed. Albatros-
Bs. Aires- 1949 – p. 39)
Esto que están leyendo en español fue escrito originalmente en inglés, pero gracias a una gentileza de mi editor – que lo tradujo no sé por qué- fue pasado a la lengua de Cervantes. En realidad esto no tendría que haber sido escrito, si no fuera que él y yo compartimos una experiencia que para mí tuvo poca importancia pero que a Bill –tal vez por razones profesionales- le llamó la atención.
Empiezo por presentarme, me llamo Gregory pero todos me dicen Greg. De paso digo que una cosa que me llamó la atención entre los latinos y es que usan pocos sobrenombres o por lo menos han ido perdiendo una costumbre que para nosotros es fundamental porque nos da una mayor intimidad en el trato, fundamentalmente con los extraños que así empiezan a sentirse cómodos con uno. Quizá somos menos formales o por lo menos lo aparentamos. Cuando nos presentamos a alguien le decimos: soy fulano pero puede llamarme “Ful” ¿Qué tal…?
Les diré que esta historia con Bill tiene un origen muy simple. Ambos habíamos tenido un año de trabajo muy duro; yo, escribiendo a toda máquina mil cosas a la vez, él, abriéndose paso a codazos, en el mundo de las “parties” y los “vernisasages” para colocar entre la gente elegante lo que más pudiera llamar la atención, ya fuera por lo escandaloso, lo ridículo o lo desafiante. Y decidimos tomarnos un descanso.
Era febrero. En San Francisco ya empezábamos a sentir algo de frío y, entonces, se nos ocurrió ir a disfrutar lo que menos tuviera que ver con nosotros y con nuestro trabajo, siempre que tuviera algo de calor… Fue Bill el que lo sugirió; dando un golpe de manos, exclamó: “Ya está. ¡Río de Janeiro!”. Y así nos fuimos al carnaval más famoso del mundo.
Pero no lo pasamos bien. Todo lo contrario. Estuvimos apretujados en un palco, viendo pasar cientos de mulatas semidesnudas, llenas de plumas y miles de percusionistas, acompañando una música que nos pareció siempre la misma, entonada por un solista monótono de voz cavernosa, mientras se desplazaban lentamente entre la multitud unos carros que se asemejaban a enormes dinosaurios iluminados. Así durante tres días. Los americanos somos expertos en desfiles y los hacemos más sencillos y divertidos por diferentes motivos y en cualquier época del año.
Para colmo las precauciones para evitar posibles asaltos fueron tantas que terminamos por sentirnos muy incómodos, encerrados en el bar del hotel y disfrutando de lo único que nos cayó muy bien: los tragos de “caipiriniha”. Entonces decidimos irnos.
En el hotel nos dijeron que salía de Río un crucero de diez días con destino a Buenos Aires, tocando los puertos de Santos, Punta del Este y Montevideo. No habíamos estado allí nunca y decidimos tomarlo. Navegaríamos en un hermoso barco de varias cubiertas, el “Sea Glory”, permaneciendo un día en cada puerto, salvo en Buenos Aires, donde estaríamos dos. Después retornaríamos a Río.
Siempre me gustaron las ciudades cuyo nombre empieza con Monte…Montecarlo, Montreal, Monterrey; no sé…suenan muy bien con algo de romántico y aquellas, que conocí, me agradaron mucho. Montevideo, la capital de un país pequeño como Uruguay que la mayoría de nosotros no sabe bien dónde está, tal vez no fuera la excepción. Y no me equivoqué.
Punta del Este, que tiene mucha fama, no me impresionó mayormente; es una especie de pequeña Miami. Pero, desde el primer momento de nuestro arribo, Montevideo me encantó.
Nos recibió una banda de marineros que aunque desafinaba resultó muy simpática. Tocaba un tango que todos decían que era el más famoso y que –no debíamos confundirnos, se insistía- era uruguayo y no argentino: “La comparsita”. Por mi parte confieso que no recordaba haberlo oído nunca.
Después salimos a caminar por los alrededores del puerto y almorzamos en un viejo mercado muy concurrido, un edificio extraño, ennegrecido, de tirantes de hierro que -se nos dijo- estaba pensado para ser una estación de ferrocarril, pero encontró otro destino. Me gustó la carne a las brasas. Pero no pude comer otras cosas horribles con forma de hongos chamuscados que llaman “chinchulines” -cuando me enteré que eran las tripas de la vaca- y una especie de chorizos negros que se hacen con su sangre, que llaman “morcillas”. Pero, fuera de eso, el “asado” –en grandes trozos inimaginables para nosotros- estuvo muy bien, regado con un excelente vino. Al final, aparecieron unos negros que tocaban el tambor con un palo, cosa que en ninguna otra parte había visto. Ejecutaban el “candombe”, un ritmo atronador aunque agradable al oído, mientras arrastraban ensimismados sus pies por el piso. Todo esto nos lo explicó el guía que nos acompañaba, quien también nos sugirió que pusiéramos algunas monedas, en el sombrero que un acompañante de los músicos paseaba entre la concurrencia. Todo nos pareció algo menos salvaje y mucho más pintoresco que lo de Río.
Pero después vino lo mejor. Yo estaba deseando conocer alguna chica, sobre todo porque en Río, entre tantas aprehensiones, me había quedado con las ganas. Nos llevaron a conocer una feria en una plaza que tenía de un lado la catedral y del otro un edificio colonial, el Cabildo, que parece que fue de todo: municipio, parlamento, cancillería y hasta cárcel. Y allí había una chica, muy hermosa, que vendía unas antigüedades que me interesaron. Le compré una, un mate, una especie de pocillo de porcelana con un ángel que según me explicó ella en un trabajoso inglés, era del siglo XIX, porque ahora ellos tomaban la misma infusión con una cáscara de no sé qué. Una costumbre india, según me dijo.
Me gustó.
– “¿Juerariufróm” (estoy traduciendo) –me preguntó- con una pronunciación que me pareció muy antigua pero que logré entender.
– “From San Diego- le contesté mintiendo parcialmente porque en algún tiempo había vivido allí.
– “Juatsiorneim” –siguió ella.
– Gregory, pero puedes llamarme Greg- continué, cumpliendo con aquella costumbre tan nuestra, mientras le entregaba una tarjeta vieja que me quedaba. –Y tú cómo te llamas- le pregunté en mi pobrísimo español.
– Dinorah.
– ¿Cómo…? –dije, tratando de repetir aquel nombre, probablemente italiano (¿o indio?) Desistí. –Yo te voy a llamar Dixie. Y a ella le gustó.
– Yo te voy a llamar Mister Blue- contestó a su vez ella- porque eres mi Príncipe Azul.
Y así empezamos. Me despedí de Bill, que no había entendido nada y le dije que nos veríamos después en el barco. Yo había alquilado un automóvil y salí con Dixie a conocer Montevideo por una avenida que curiosamente era de doble mano. Primero un edificio alto, lleno de burbujas de cemento gris que me pareció horrible (el palacio no sé cuánto), después un cajón de ladrillos que tenía por delante un inesperado David, tan desnudo como siempre (la municipalidad) y por último una aguja rodeada de estatuas y de bolas de granito, que en realidad me gustó porque parecía que pinchaba un cielo azul maravilloso, con un sol que llenaba todo de luz, bordeado de nubes blancas (como la bandera de Uruguay que me resultó bellísima).
Y después nos dirigimos a la costa que cuenta con una cadena hermosísima de playas. Tras pasar un antiguo y enorme hotel que me pareció que estaba en ruinas, llegamos a una playa que estaba muy solitaria. Allí, yo en calzoncillos ella en ropa íntima, decidimos bañarnos –nadie podía vernos- y en el agua, dorada y cálida, hicimos el amor.
Es algo que nunca podré olvidar aunque jamás volví al Río de la Plata.
____________()____________
“Querida Luisa:
Te escribo porque vos sos la única que puede comprenderme. Sos mi hermana y hemos soñado tanto juntas que quizás este último sueño mío no te tome por sorpresa.
Soy feliz. Raro en mí ¿no? Después de tantas. Después que el viejo me echara de casa porque me encontró fumando marihuana con Tito en el patio del fondo. Y eso que no le dije lo peor… Pero bueno…Llegué a Montevideo y todo fue diferente. Me hice socia de un loco, más mareado que yo que tenía un puesto de antigüedades en la feria de la Plaza Matriz ¡Hay tantos!
Bueno… lo que importa es que se trabaja muy bien y vienen muchos extranjeros, yankis, sobre todo, que llegan de los cruceros, compran cualquier cosa y la pagan en dólares.
¡Escuchá! Hubo uno, pintún como pocos, alto, rubio, ojos celestes ¡ No sabés lo que era! Me compró un mate de porcelana que hace mucho -¿te acordás?- yo se lo había robado a la tía vieja porque me gustaba. Y se lo vendí. Y lo más notable es que le pude hablar en inglés (yo siempre pensé que aquellas clases que me dio la Checha no servían para nada) él me contestó y de pronto: ¡Paff…! Fue como si se me iluminara todo el cielo.
A vos te lo puedo decir, porque sé que todavía sos de las que ponen velitas…Bueno…pensé que Dios me lo había mandado. Me dijo que se llamaba Gregory y que podía decirle Greg…y yo le dije que era mi Príncipe Azul, Mister Blue. Me dio una tarjeta con su nombre completo y su dirección y todo…en San Diego ¿te das cuenta?
El me dijo que le habían dicho que era parecido a Montevideo. Y entonces dejé todo. Le dije al loco que atendiera el puesto y me fui con él a recorrer la avenida 18 de julio. Y a él le pareció todo maravilloso; el palacio Salvo, el edificio de la Intendencia (y ahí vi que no era bobo porque cuando le mostré el pito del David, se tapó la cara y me hizo señas de que era chiquito y él lo tenía más grande), después le mostré el Obelisco y al final nos fuimos para las playas…pasamos Carrasco.
Bueno…jamás pensé que pudiera ser tan audaz. Pero no había nadie, él se empezó a sacar la ropa y yo también, nos metimos en el agua y ahí…ya te podrás dar cuenta.
Después…volvimos a la Ciudad Vieja y nos fuimos para mi pieza con el pretexto de cambiarnos de ropa y otra vez…dale y dale.
Se le hizo tarde y el barco ya se iba para Buenos Aires porque pasaban aquí sólo un día. Pero él estaba radiante. Llamó a su amigo y hablaron en inglés, yo no entendí nada pero después él me explicó que se iba a quedar conmigo en Montevideo. Después de todo –le dijo- Montevideo estaba a treinta minutos de vuelo de Buenos Aires y él se encontraría después con él allí. Pero no volvió. Se quedó conmigo unos días más. Estaba feliz y yo también; pasamos unos momentos divinos. Tantos que se perdió el viaje a Buenos Aires. Después de todo –le dijo a su amigo cuando volvió a llamarlo- Montevideo se encuentra a tres horas y media de vuelo de Río de Janeiro y entonces sí, se volverían a encontrar allí para regresar juntos a los Estados Unidos. Y cuando llegó ese día se fue, después de prometerme, entre besos, que volvería y que mientras tanto nos escribiríamos.
Luisa –sabés una cosa- estoy enamorada. Creo que realmente este es mi Príncipe Azul, Mister Blue, el hombre de mi vida que llegó en un crucero.
Estoy segura de que volverá y lo voy a esperar. Tengo su nombre y su dirección y no tengo nada que perder. Con él me espera San Diego, con su bahía azul como Montevideo pero mucho más linda y una vida mucho mejor que la que llevo aquí con tantas privaciones. Sé que es un yanqui y me han hablado muy mal de ellos. El loco me contó que son imperialistas y desprecian a los latinos; que se robaron una parte de México y apoyan a todos los dictadores. El debe saberlo porque va a la Universidad y lee muchos libros.
Pero a mí eso no me importa. El es mi príncipe azul…Mister Blue.
Con todo, Luisa, a vos no te lo puedo ocultar…
Estoy preocupada, han pasado muchos meses, le he escrito pero no me ha contestado. Y, aunque lo sigo esperando con fe… ¿sabés una cosa?
Luisa…estoy embarazada.
Dinorah.”
____________()____________
En el boliche de Washington y Maciel, muy cerca del puerto, siempre hay una especie de penumbra que no se sabe si viene del mar, de la tristeza de los pocos parroquianos que se pasan horas sin hablar entre ellos o de los cigarros baratos que todavía se pueden fumar sin temor a las prohibiciones. Un gato gris plomizo, que se confunde con la oscuridad, dormita en un rincón pero alerta a los parroquianos de la llegada de un desconocido con un destello fosforescente de sus ojos ambarinos.
Fue así que conocí a un tipo, creo que un pescador o un estibador –nunca se lo pregunté- que medio a los tirones y después de convidarlo con varias copas de caña, me contó la historia de “la marinera”.
– Era una mujer muy extraña – comenzó- Al principio se la veía feliz. Al llegar la temporada de verano iba con un niño en brazos, caminando por la escollera Sarandí, hasta la punta del espigón. Entonces se sentaba y se ponía a cantar mientras observaba la llegada de esos cruceros que a duras penas pueden entrar en la bahía y recalan junto a los muelles. Después bajan los gringos con sus pantalones cortos y sus gorros de visera alargada, para ir a almorzar al Mercado del Puerto y luego visitar la feria de la Plaza Matriz. Tiempo después no se la vio más con el niño. Dicen que esperaba a alguien y que ella aseguraba que iba a saber cuando regresara.
– ¿Se pudo saber quién era?
– Por las mentas se decía que era una especie de “gangster” americano, muy rico, que estando de pasada la había sacado del prostíbulo donde trabajaba y le había prometido llevarla a su país. Le hizo un hijo y nunca más volvió a buscarla. Ella lo siguió esperando
– ¿Ella era realmente una mujer de la vida?
– Mire no lo sé, pero sé que terminó levantando viajes en el murallón entre los marineros que bajaban de los barcos. Por eso le decían “la marinera”. Ella al principio era muy bonita pero después se envejeció de golpe, como pasa con todas esas mujeres que no tienen un macho que las cuide.
– ¿Qué fue del niño?
– Parece que al final se lo dio a una hermana que vivía afuera.
– ¿Y de ella?
– Cansada de esperar se tiró al agua desde la punta del espigón. Su cuerpo, después de un temporal, apareció una semana más tarde flotando sobre las aguas de la playa Carrasco.
Me fui. Estaba realmente angustiado con aquel relato que en parte era mentira y en parte verdad. La parte de mentira era un tributo que el recuerdo de Dinorah le tenía que pagar a la murmuración de la gente. No quise decirle a aquel hombre que yo era el esposo de la hermana de la Marinera; que ella había sido una buena mujer y que al niño que criábamos nosotros, su madre le había puesto por nombre Gregory.
Dr. Washington Bado