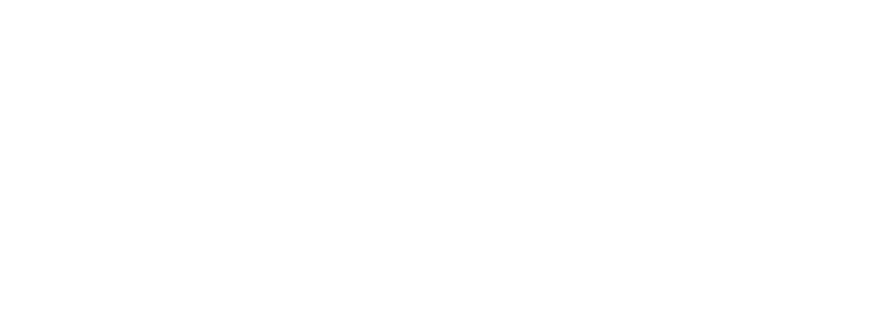UNA FLOR EN LA VENTANA
Es domingo y ese día hay feria en el vecindario. Se ha levantado temprano. Los niños duermen. El marido lee el periódico. Como todos los anteriores domingos que se han sucedido semana a semana, mes a mes, año a año desde los ocho que cumple como casada, se viste apresuradamente para cumplir con ese deber ineludible que consiste en aprovisionar el hogar.
Ya ha manipulado en la cocina y la mesa está dispuesta para el desayuno de los niños que han de levantarse más tarde ya que ese día no irán a la escuela.
Se enfunda en la ropa adecuada: championes y campera abrigada pues todavía hace frío. Los jeans le ajustan un poco y mientras lo constata piensa en su vestido de boda en el cual ya no cabría…
Dejando de lado toda reflexión molesta, arma el carrito de feria y parte. El aire está frío pero contiene el anuncio primaveral que proviene de un próximo cerco donde ya han florecido pequeños jazmines de estrella. La acera es irregular, faltan baldosas o las hay sueltas; las raíces de los árboles han levantando el resto. Evita una y otras, conoce de memoria los obstáculos.
La feria dista tres cuadras de su casa, una casita modesta como el barrio todo: un “living”, dos habitaciones, baño y cocina; el lujo mayor una ventana que recibe el sol gran parte del día.
Como se halla muy pronta la buena estación, los puestos de verduras se encuentran abarrotados de verdura y fruta y complace detenerse un rato a contemplarlos mientras la mente trabaja y calcula lo que esconde la billetera.
Hay “primores” pero están fuera de sus posibilidades, por empezar no comprará frutillas, sino naranjas, mandarinas y algunas manzanas en el puesto de siempre, donde la conocen y la dejan elegir.
Luego vendrá el turno de las verduras: zapallo, patatas, un choclo, zanahorias, la espinaca es cara, mejor una acelga, una lechuga, dos tomates…
El carrito se va llenando y la billetera adelgazando y aún falta lo más difícil: los huevos, cuidando que no se rompan, un trozo de queso y unas fetas de jamón cocido con los cuales preparará los refuerzos para los niños y ah… el dulce de leche que cubrirá el pan de la merienda…
La pescadería está más allá y no muy lejos la zona prohibida, aquélla donde el contrabando ofrece en general revoltijo, dulces, juegos de loza y cocina y ah!.. ropa, la tentadora ropa que debe contentarse con mirar… Tal vez otro día… Se vuelve y retoma el camino ahora de salida. Sobre una mesa improvisada con dos cajones y una tabla, sorprende una exhibición de bombones sueltos. Se detiene pensando en los niños, comprueba el contenido de la billetera y compra dos garotos. Luego, definitivamente decidida a volver al hogar, emprende el regreso cuando ah!.. debe enfilar entre dos macizos de flores y plantas expuestas en sus correspondientes envases de plástico…
¡Oh deleite!… Esas azaleas rojas, esos helechos plumosos, esas carnosas violetas de los Alpes!…
Permanece indecisa, presa de una lucha interior entre su posibilidad y su deseo y se decide al fin, regateando, por una planta de pensamiento. En su pequeño vaso de plástico gris, entre tres pimpollos a medio abrir, se despliega una gran flor aterciopelada y purpúrea con el centro dorado.
Con ella retorna a su casa por entre las flojas baldosas y las mismas nudosas raíces que la costumbre le ha enseñado a sortear.
Ya dentro, todo está en paz. Los niños y el marido han desayunado. Se despoja de su campera y vacía el carrito ubicando cada compra en su lugar habitual. Luego se ocupa de la planta de pensamiento. Medita un buen rato, el ceño fruncido en muda concentración. Después camina hacia la ventana, la abre y ubica el vaso con la planta en un ángulo, detrás de la reja. Allí cae siempre el primer rayo de sol.
Angélica Bianchi
NOCTURNO
Hermoso atardecer que se preparó a primera hora de la tarde. Ya está el sol bajo el horizonte pero sus reflejos persisten infundiendo a la atmósfera, una sonrosada calidez.
Asumiendo la forma de una hoz tenue, la luna espera su turno en lo alto. Cuando la bóveda se cubra de estrellas, ha de brillar pálida y helada.
Se diría que con aquella luz se acabó la realidad y con ésta comienza lo espectral.
Pues el sol penetra y descubre. Alegre y tibio, audaz y vital se cuela entre los ramajes de montes y jardines y a través de las persianas de las viviendas de los hombres; allí pesquisa en busca de detalles, precisa los contornos, define los colores. Su enérgica presencia no elige ni desecha, pone en evidencia el caos y el orden, es parámetro de cuanta variación asuma lo animado y lo desanimado.
Por la noche, su claridad prestada se transforma de dorada en azulina, de indiscreta en tímida, de vital en poética. Cuando en el plenilunio difunde en el cielo una transparencia de cristal, la magia se apodera del mundo. Es que esa luz ilumina solo algunos de los elementos de la tierra: la cimera de las olas, el movimiento del mar, la masa de los bosques; disimula la fealdad de lo hirsuto, de las contracciones inestéticas erigidas por los humanos; deja a la imaginación inventar lo que los ojos o ven. Bajo ese reflejo el hombre calla, habla y pisa despacio como si el mundo entero estuviera embrujado, y en ese cuchicheo, la voz de los insectos nocturnos, el ladrido de los perros lejanos o el hachar de un tronco a la distancia, destacan y se contagian de aquel mismo misterio.
Resiste uno entonces el sueño, pues tiene la impresión de que dormir es pecar contra la belleza que desearía beber como un elixir para sentirla correr dentro de las venas.
La vida es sin embargo, hija del sol. Antes de que la ciencia lo confirmara, el ser humano lo presintió en su función animal, aceptándolo gratuitamente como un don, por contraste con el terror de las noches sin fuego ni luz, donde aterido por el frío, debió refugiarse en árboles y cavernas para evitar el ataque de los animales feroces.
De esa gratitud nació probablemente una reverencia que se transformó de modo paulatino, en idolatría y con la evolución de pensamiento, en una personificación de lo divino a través de las religiones, donde la admiración se concretó en la perfección apolínea del dios o se mimetizó en él con el temor a la autoridad severa de tinte paternal, frente a la cual hasta el sacrificio humano fue justificado.
De un modo u otro, el sol y la vida se confunden. Merced a la fotosíntesis los vegetales se multiplican y hacen posible la vida animal. Previo al solsticio de verano, el calor naciente entra en relación con el agua que integrará en proporción esencial, las células y los tejidos vivientes. La evaporación acrecerá la humedad y con ello la fecundidad en la selva virgen y el verdor que alfombrará la corteza terrestre en las zonas subtropicales; provocará el deshielo de las cumbres, y en las planicies depositará el limo fértil de los ríos; o en arroyuelos subterráneos se deslizará a lo argo de los repliegues montañosos y allí empujará enhiestos los árboles gigantes que pueblan los abismos.
Los ciclos de nacimiento, crecimiento, decadencia y muerte se suceden bajo el peso de leyes cuyo origen es aún inexplicable, pero que de extinguirse la radiación solar, perderían toda eficacia, transformando al planeta en oscuro esferoide, triste sepulcro girando en el vacío.
La vida, en su condición orgánica, se manifiesta en consecuencia, como un goce.
Sol, vida y placer se conjugan en una unidad cuyo símbolo es la primavera, fiesta de la Naturaleza, nacimiento monumental donde el panteísmo fija su doctrina de que el mundo entero es el cuerpo mismo de la divinidad.
Si la plenitud del cuerpo se percibe como un goce, un goce de otra índole se contagia al espíritu y se manifiesta en la alegría, que posee de la felicidad la apariencia y de la infancia, su condición pasajera.
El pálido satélite todo eso niega. Apenas una fosforescencia en el espacio, de él copia el misterio, la tristeza de su inmensidad y de su silencio.
Pero si bajo el sol, el cuerpo se mueve, trabaja, se alimenta, canta o silva, vive, a la luz de la luna, la mente piensa, imagina, sueña…
Angélica Bianchi