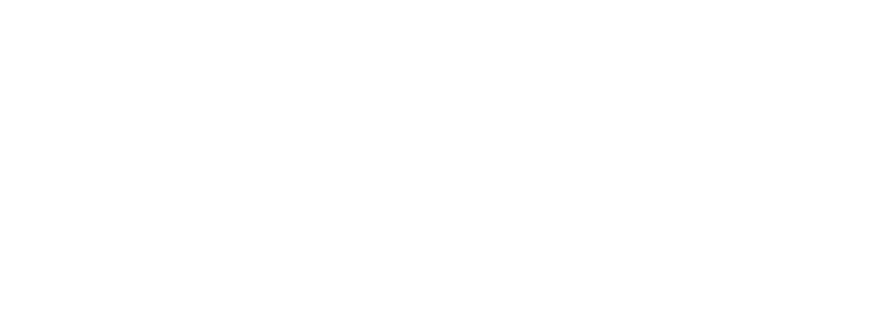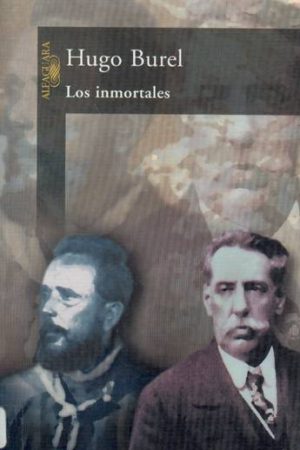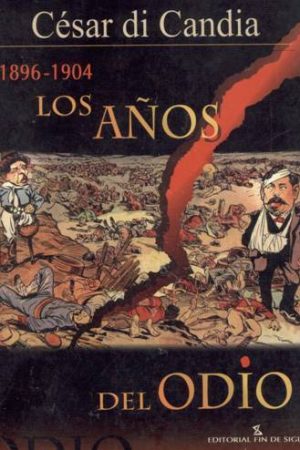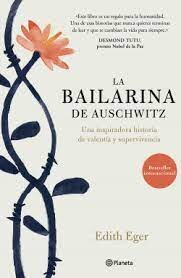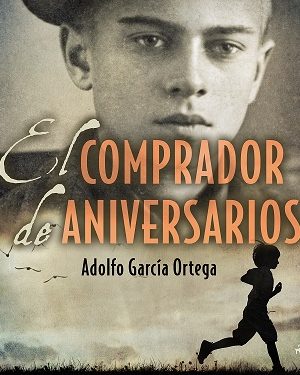Aarón de Anchorena tenía todo como para gozar de la vida disipada y alegre del París de principios del siglo XX: fortuna familiar inabarcable, influencia política, don de gentes, propensión a exhibir sus éxitos románticos…
Sin embargo, otra faceta heredada de los antepasados que, voluntariosos y audaces, construyeron un imperio económico en Argentina, lo guiaba hacia la aventura, las expediciones, las cacerías en lugares extraños.
Su última gran aventura, cruzar el Río de la Plata en globo, lo inserta definitivamente en lo que fue su segunda patria: Uruguay.
La zona de Colonia en donde descendió juntó a Newbery marcó lo que sería su residencia hasta su muerte en 1965: la estancia hoy conocida como Anchorena, la lujosa residencia presidencial que legara al Estado uruguayo.
Su madre, deseosa de que Aarón se apaciguara en sus desbordes, compra las tierras que su hijo vio como un paraíso, su paraíso para construir, poblar de árboles y fauna exótica, coleccionar tanto arte como cabezas de animales embalsamados y vivir con su único amor perdurable.
Ronzoni no se limita a hablar de Aarón: realiza una semblanza contundente de una estirpe de patricios que marcaron buena parte de la historia argentina y, circunstancialmente, nuestra.